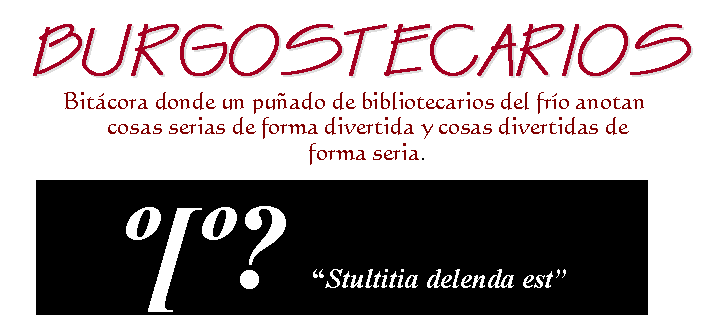Aunque nos resulte extraño, es esta una pregunta que se ha planteado a lo largo de la historia y que ha tenido respuestas dispares, siendo algunas de ellas negadoras de los beneficios de la lectura. Bien es cierto que parten de la idea de que existe un ser o naturaleza suprema que ya se encarga, por sí, de que nazcamos con los conocimientos que necesitamos para vivir satisfactoriamente en nuestro peregrinar terrestre. Y, en el caso de que nos empecinemos en anadar por los caminos de ciencia, dejaremos de escuchar su voz.
Si echamos una ojeada al Diccionario histórico de las heregias, errores y cismas ó Memorias…, de François A. A. Pluquet (traducido y publicado en 1792 en Madrid), vemos que entre los grupos que defendían la ignorancia los Cornificianos, en el siglo XII, seguidores de un personaje al que se le tilda de oscuro: Cornificio (detractor de Virgilio), poeta algo mediocre, al que el genio lombardo no se molestaba en replicar (pues se decía de él que la envidia no se posaba en su corazón). Pedro Abelardo, al que atacaron por sus pretensiones de celebridad, mantuvo con ellos enconadas diatribas, estableciendo el principio de que no hay conocimiento que no sea útil y bueno en sí mismo para la Filosofía y Teología cuando se ama la verdad. También disputó con ellos Juan de Salisbury, fino escritor en latín, plasmándolas en el Metalogicon.

Igualmente, se hallaban en este lado los llamados Abecedarios, del siglo XVI, rama de anabaptistas cuyo nombre se les asignó al sostener que ni aun las letras de alfabeto había que saber si se desea alcanzar la salvación; su principal figura fue Stork, discípulo de Lutero, y uno de sus más conocidos practicantes fue Carlostadio, que renunció a la universidad y a su título de doctor para hacerse mozo de esquina, tomando el nombre de hermano Andrés.
¿Servirá para algo útil el madrugar (para prestar libros)?