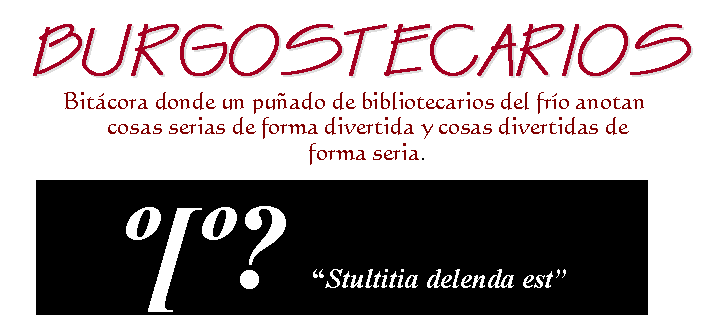En la noche del 25 próximo pasado, Televisión Española tenía previsto emitir un programa relativo la violencia de género, pero, a pesar de estar dirigida esta entidad por una mujer –no nos detendremos aquí en esas lágrimas de cámara de una ministra–, cambió la programación para sustituirlo por otro hagiográfico de un futbolista recién fallecido; para más inri, se trataba de un señor, a decir de Laura Freixas, putero y maltratador. Sabido es que ese día se homenajea a las víctimas por haber sido el 25 de noviembre de 1960 la fecha en que los sicarios del dictador dominicano Trujillo asesinaron a las Hermanas Mirabal, Minerva, Patricia y María Teresa (que tienen calle en Burgos), luchadoras contra su régimen e inmunes a sus caprichos.
Da la casualidad que esa noche estaba leyendo la antología que Visor realizó el año pasado de la poesía de Audre Lorde (1934-1992), realizada e introducida con claridad por Michel Lobelle. Nacida en Harlem, negra, lesbiana, madre, feminista, socialista... Su oratoria desplegaba una potencia de siglos, trasladada a ensayos como La hermana, la extranjera (según se ha traducido su Sister Outsider) y novelas –conocida es Zami, una biomitografía–, enraizada y concentrada en su poesía.
Apagué el televisor y me sumergí en un mundo vedado a quienes vitorean:
Estaciones:
Hay
mujeres que aman
esperar
una vida un anillo
en
la luz de junio una caricia
que
les desate las manos
ponga
palabras en sus bocas
formen
sus pasajes otra durmiente
que recuerde su pasado su futuro.
Algunas
mujeres quieren el tren
correcto en la estación equivocada […]
Algunas
mujeres se esperan a sí mismas
al girar la siguiente
esquina […]
Hay
mujeres que esperan
que algo
cambie pero
nada
cambia
así
que se cambian
a sí mismas.
Salud