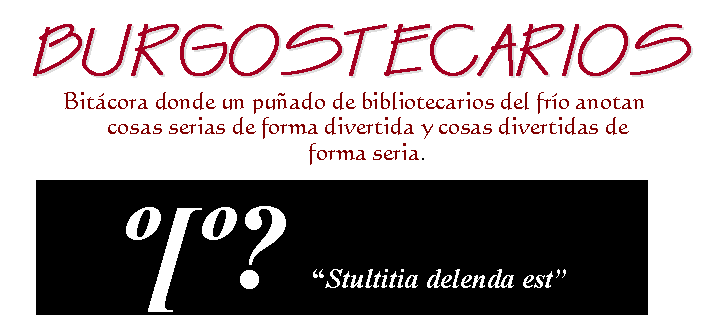«El cafishio saludó cortésmente al dueño de la cabaña y, agachando ligeramente la cabeza, entró. La mujer estaba detrás de la mesa de tablas con un recipiente humeante. El cabello apenas dejaba el rostro al descubierto. Al fondo, semi en penumbra, se dibujaban las siluetas de unas criaturas junto a la lumbre macilenta. Él no se quitó el abrigo, que mantuvo con los botones desabrochados, dejando ver la pulcra camisa y el traje bien planchado.
―¿Un té? –ofreció el dueño, con ojos expectantes, mientras mostraba una silla en el lado de la mesa donde había una taza de porcelana algo desconchada y un trozo de bizcocho.
―Gracias. El viaje desde Plov es algo fatigoso –dijo el recién llegado, que tomó su tiempo en tragar el brebaje y sacar un blanco pañuelo con el que limpiarse los labios–. Ya le habrán dicho. Emigré hace unos años a Argentina. He hecho fortuna y vuelvo a Polonia en busca de una mujer judía para convertirla en mi esposa. Y, según tengo entendido, por su virtud, esa puede ser Ruchla.
―¡Pero Ruchla es muy joven, señor! –saltó la mujer–, creíamos que se interesaba por la mayor, por Sara. –Pronto se arrepintió de haber hablado, al recibir la mirada que le dirigía su marido.
―¡Oh, siento que se haya producido este malentendido! Si ese es su deseo, no les molesto más.
[…]
Un mes después, Luba subía al barco en Le Havre. Ya amainaban las lágrimas que le produjo la noticia, dejar el pueblo, sus hermanos. Eran cuarenta y cinco. No verían a sus maridos hasta llegar a América, les dijeron. Entretanto, quedaba tiempo para comer en abundancia, dormir plácidamente y contemplar las estrellas. A la llegada a Buenos Aires les esperaban unos carruajes que las condujeron al hotel ¡en el que tenían habitación propia!
Allí podrían hacer vida de sociedad y conocer a un hombre cada diez o quince minutos…»
******************************
Es el modo en que operaba la mafia Varsovia en Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo veinte. Después se llamaron Zwi Migdal. Organización judía dedicada a la prostitución. No diferente de las italianas, españolas o alemanas. Pero de un potencial que llegó a contar con más de 400 “empleados”, montar unos 2.000 burdeles y controlar unas 4.000 mujeres. Beneficios millonarios con los que construir sinagogas propias, hoteles, y hasta un cementerio, pues la comunidad judía luchó contra ellos con ahínco y los estigmatizó.

Numerosos libros se hacen eco de su existencia. El último de ellos, de Elsa Drucaroff, El infierno prometido (2006, El Aleph, 2010) donde la protagonista escapa de este mundo con un anarquista. Pero también puede leerse (no diremos que con placer) el de Albert Londres, El camino de Buenos Aires (1927) o el de Myrtha Schalom, La polaca (2003), novela sobre Raquel Liberman (la mujer que denunció a la mafia) o el del comisario Julio Alsogaray, Trilogía de la trata de blancas (1933), salpicado de antisemitismo sin fundamento.