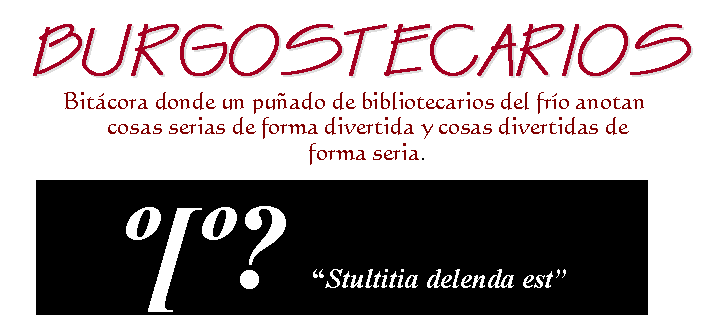«¿Dónde váis? ¡No bajéis por ahí!», nos gritaba la tía Emérita desde la puerta de su casa. El Alejandro y yo tirábamos del ramal del burro con todas nuestras fuerzas ¡arre, burrro, arrrre! para que bajara por la cuestecilla del tió Vítor. Había llovido bastante por la mañana y el animal se ve que no se fiaba de poner sus patas en la resbaladiza tierra (porque, claro, no habían llegado allí el cemento, los adoquines ni la brea en aquellos años).
Éramos chavalotes. Una vez al año hacíamos la ronda por el pueblo, con la tartana y el burro, recogiendo el trigo de la iguala que se pagaba a la barbería. Dos o tres medias, dependiendo de los hombres que hubiera en cada casa y la frecuencia que se tenía contratado el afeitado y el corte de pelo. Los barberos eran tres, primos de mi padre y vecinos del Alejandro, razones por las que nos encargaban la recogida de su paga, pues ellos no tenían animales de carga. Solía suceder que en las casas humildes no le habían pasado el rasero a la media (además de que nos ofrecían pastas y chocolate), y en las pudientes estaba la medida bien rasa. A nosotros nos tocaba algún celemín, en cuantía que ya no recuerdo.
Nos gustaba hacer esta faena, también, porque durante esos días no íbamos a escuela. Aquel día de lluvia mañanera íbamos de la calle del Castillo a la zona baja de la calle de la Amargura, por lo que se nos ocurrió aquello de la cuestecilla. Esta es pequeña, pero empinada y en forma de ele mayúscula, con el lado corto arriba.
Cuando, por fin (desoyendo los sabios consejos), logramos que el burro perdiera el miedo y avanzara levemente, todo fue visto y no visto. En cuanto puso las patas en el inicio inclinado, resbaló y, desoyendo nuestros gritos de ¡sooo, burro, sooooo!, nos llevó por delante, sin reparar que tenía que tomar la curva. Yo me agarré al cuello del pollino; el Alejandro a una de las varas. Suerte que enfrente (en el ángulo exterior de la ele) queda el corral de tío Ángel, el Pompa, y que la puerta no estaba bien atrancada, porque dimos contra ella, abriéndose con estruendo, y entramos hasta el final arremetiendo contra unas jaulas de pollos.
«¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos!», decía mientras corría hacia allí la tía Emérita. Y la gente iba llegando y arremolinándose. Nosotros salvamos el pellejo; al burro no se lo llevó Dios de esta vida miserable; solo hubo que lamentar víctimas entre quienes menos habían tenido que ver en el fregado: los pollos. Magullados como estábamos, con algún que otro siete en la ropa, lo primero que dijimos para nuestros adentros fue: «¡menuda nos espera en casa!». Aunque parece que movíamos bien piernas y brazos, nos palpábamos por todo el cuerpo lamentándonos ¡ay, ay!, por lo que decidieron llevarnos a la cercana casa de la Elena y el Isidro, el Pote (en el ángulo interior de la ele). Mientras venía el médico, al que habían avisado, nos dieron un chocolate caliente con tontas y un chupito de anís (para que se fuera el susto). Don Sisinio se tomó su tiempo mientras participaba del convite. Con ello, ganamos lo suficiente para que la tormenta no llegara a extremos cardenalicios al llegar al hogar algo renqueantes.