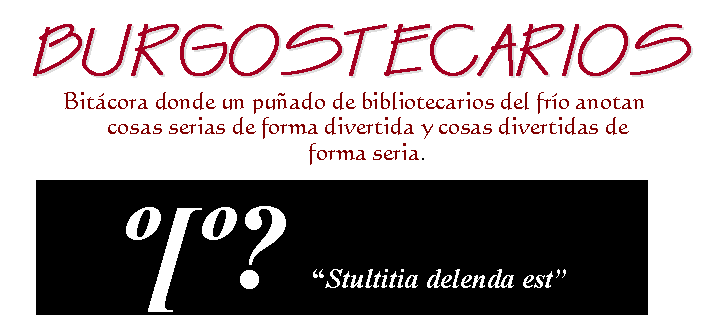Hace un tiempo leí Las chicas de campo (1960), novela que en su balance ostentaba el
haber sido repudiada desde el púlpito por el cura de la parroquia a la que
pertenecía su autora en la infancia, la irlandesa Edna O’Brien (1930). Como
tantas veces sucede, inició estudios (de Farmacia) que no le entusiasmaban y se
casó contra la voluntad de sus padres (con el escritor Ernest Gébler). Esta
primera novela le proporcionó reconocimiento mundial y le abrió las puertas a
poder vivir de lo que tanto le gusta: leer y escribir. Completó la existencia
de las dos protagonistas que marchan del campo a la ciudad en La chica de ojos verdes y en Chicas felizmente casadas.
Cierto día, cuando ya era consciente de la
vejez, “hice una cosa que llevaba treinta y tantos años sin hacerla. Pan. Por
muy piano roto que fuera, me sentí más viva que nunca cuando el aroma del pan
se apoderó del ambiente. Era un olor antiguo, fuente de muchos recuerdos, y así
fue como aquel día de agosto de mi septuagésimo octavo año de vida me senté
para empezar las memorias que me había jurado no escribir jamás”. Así nació Chica de campo (2018). ¡Y cómo
tenemos que agradecérselo! Al menos, yo. En demasiadas ocasiones, a pesar de lo
que me atrae el género, dejo las autobiografías apenas comenzadas, pues no me
interesa que me cuenten hazañas. Sin embargo, lo que ha elaborado Edna O’Brien
es algo distinto; se sobrepone a las tiranías desde su prosa exacta y hermosa.
Ya tenía tablas en ello. Retrato de un artista adolescente fue la obra que le impulsó a hacerse
escritora y sobre su autor, Joyce, al igual que sobre Byron, realizó sendas
biografías. Sin que pueda olvidarse Virginia,
obra teatral sobre la conocida escritora de Horas
en una biblioteca.
[Salud. A la espera de que la Vida enseñe a
leer y a escribir a quienes gobiernan la res
publica].